La palabra como trinchera: discurso, poder y estrategia militante en la era digital
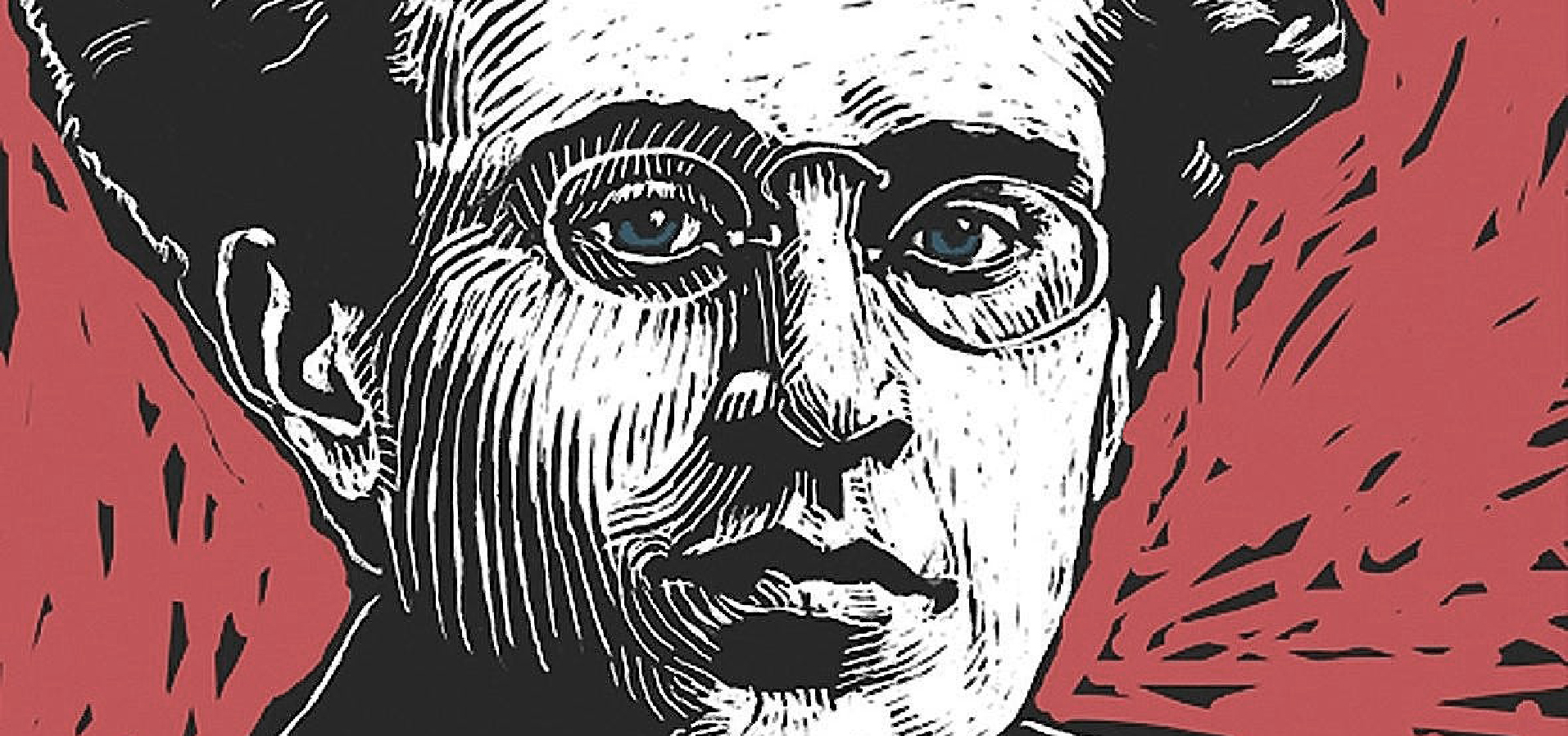
Una tarde cualquiera en la Asamblea Nacional. Me deslizo entre pasillos con una cámara prestada, intentando documentar una denuncia que ningún medio se atreve a cubrir. En la entrada, la policía me había detenido por más de 20 minutos. Me observan de pies a cabeza: un hombre con mirada desconfiada y lleno de tatuajes. Seguro sospechaban que no tenía la presencia necesaria para entrar a “tan honorable” institución. Pero no es hasta que uno de los asesores, con traje y corbata sale a buscarme, que me permitieron entrar. Durante todo el camino a la sala no dejo de sentirme observado. La escena parece de ficción: cada guardia se fija en cómo vamos pasando rápidamente por los pasillos, deteniéndonos y preguntándonos a dónde nos dirigimos. Así se protege el poder cuando tiene miedo de que alguien lo mire desde otro ángulo.
¿De qué hablamos cuando hablamos de periodismo militante?
El poder no solo se impone con balas o leyes. También con palabras, con titulares, con silencios. Lo que no se dice también construye sentido. Por eso, el periodismo no es neutral. Nunca lo ha sido. Está atravesado por relaciones de poder, intereses económicos, ideologías. Decir que algo es “noticia” es una decisión política. Y repetirla sin cuestionarla, también.
La teoría crítica del discurso -y particularmente el enfoque de Teun van Dijk- nos ayuda a entender cómo se reproduce el poder simbólico a través del lenguaje. Los medios construyen lo que van Dijk llama modelos mentales compartidos: ideas sobre el mundo que parecen naturales, obvias, pero que en realidad son construcciones ideológicas. Esos modelos se sostienen en macroestructuras discursivas: lo que se elige contar y lo que se omite, cómo se organiza el relato, a quién se le da la palabra y a quién no.
Cuando los medios dicen “los indígenas protestan” pero ocultan las causas de su lucha, están operando dentro de una macroestructura que legitima al poder y deslegitima la resistencia. Cuando omiten quién reprimió o cuántos heridos dejó la fuerza policial, están activando ese modelo mental que asocia “orden” con “Estado” y “desorden” con “protesta”. No es solo un problema de palabras: es una forma de violencia y una forma de opresión.
Las calles como escuela y trinchera
Durante una de las movilizaciones por Palestina, en contra del genocidio en Gaza, vi a un niño con un megáfono que agitaba a quienes marchábamos con cantos y consignas. Iba al final de la marcha, algo inusual, hasta que me di cuenta de que era para retrasar a la media docena de policías en moto que presionaban a los manifestantes para que nos moviéramos más rápido. Ese niño, de no más de 12 años, mantenía a la policía a raya, parando si era necesario y gritando las consignas a la cara de los uniformados con una valentía que inspiraba y recordaba al digno y valiente pueblo palestino. Nadie lo mandó a hacer eso. Nadie lo entrenó. Pero su mensaje sintetizaba toda una visión del mundo. Esa escena no salió en la televisión. La capté yo, con una cámara improvisada. ¿Por qué lo cuento? Porque en ese momento entendí que el periodismo militante no solo es cubrir la noticia: es participar en los contra-relatos. Es disputar el sentido.
Otro ejemplo: en la cobertura de un plantón frente a la Corte Constitucional, donde campesinos de la provincia de Los Ríos buscaban presionar para que se fallara a favor de una sentencia que les devolviera sus tierras —tierras que traficantes les habían arrebatado con violencia—, tras largas horas de lucha, cuando ya se habían ido los medios burgueses y también los “progresistas”, solo nos quedamos los medios militantes. En ese momento, las compañeras me compartieron caramelos y un vaso de cola por el calor y el sol. Sentirse parte, saberse como parte de la lucha, es lo más reconfortante de este trabajo. Es por lo que se hace periodismo militante.
Contra la hegemonía: teoría y estrategia
Gramsci decía que la hegemonía, además de fuerza, se construye con consenso. El poder logra que sus ideas parezcan sentido común. La tarea del periodismo militante es disputarlo. Mientras la mirada fascista despolitiza la estética —y por lo tanto borra la historia de los pueblos y de la lucha—, nosotros debemos imponerla, contar la verdad desde la realidad de los pueblos.
Aquí entra el concepto clave: guerrilla digital. No es solo hacer memes o tener una cuenta alternativa. Es una estrategia política para intervenir el espacio virtual como espacio de lucha de clases. ¿Cómo?
- Con producción constante de contenido: no basta con reaccionar a lo que hacen los medios. Hay que narrar desde el territorio, desde la gente. La constancia crea comunidad y fidelidad.
- Con macroestructuras propias: no solo decir “el pueblo protesta”, sino explicar por qué lo hace, quién lo representa, qué proyecto de país plantea.
- Con formación: los comunicadores militantes debemos formarnos en teoría crítica del discurso. No para sonar académicos, sino para entender cómo el poder se filtra en cada palabra y cómo desmontarlo.
- Con conexión entre lo digital y lo territorial: la guerrilla digital solo es efectiva si responde a una lucha real, concreta. Si es funcional a un proceso de organización, no a una lógica de influencers.
¿Y entonces, qué hacer?
Construir un medio no es solo abrir una cuenta. Es sostener un discurso colectivo. Es tener línea política. Es articularse con las luchas reales. En Revista Crisis lo venimos haciendo ya desde hace siete años. Lo hicimos cuando cubrimos desde la primera línea tanto en el Estallido de 2019 como en el Paro Popular Plurinacional de 2022. Lo hicimos cuando trabajamos en la estrategia de comunicación y formación de nuevas centrales sindicales. Y lo hacemos en cada movilización, plantón y marcha en la que estamos. Pero aún falta.
Debemos crear sistemas narrativos alternativos, con estética propia, con referentes culturales que interpelen a la juventud, con claridad ideológica sin sectarismo. Esto implica invertir en tecnología, sí, pero también en mística.
Necesitamos más periodistas que no teman decir de qué lado están. Que no tengan miedo de usar la cámara como escudo, o como lanza. Porque el periodismo militante no es una pose. Es una decisión política, ética y vital.
La palabra como territorio en disputa
El poder no solo se defiende con armas. También se defiende con titulares, con relatos, con discursos. Y nosotros tenemos que aprender a atacarlo ahí también. Porque si no disputamos la palabra, perdemos mucho más que la narrativa: perdemos la posibilidad de imaginar mundos mejores posibles.
La guerrilla digital no es un recurso: es una necesidad. Porque, como el niño del megáfono, a veces el grito más valiente no sale por la pantalla, pero si logramos amplificarlo, puede convertirse en consigna, en canción, en fuerza. Eso también es construir Poder Popular Plurinacional.





